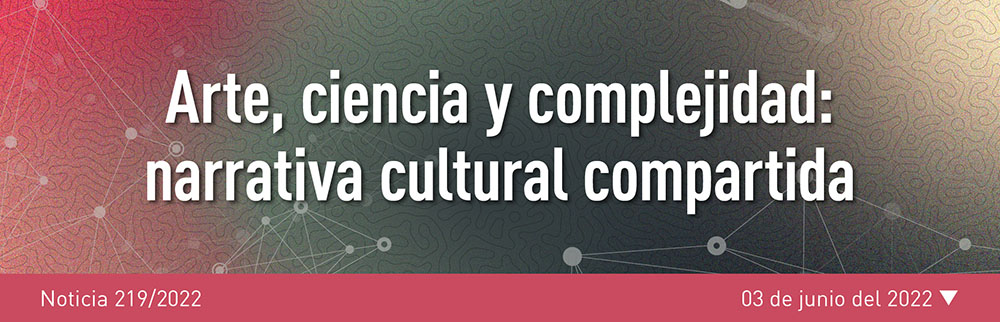
Arte, ciencia y complejidad: narrativa cultural compartida
El arte, la cultura y la complejidad son vistos desde la multidisciplinariedad en el Coloquio Arte y Complejidad.
Neri A. Torres y Aleida Rueda
3 de junio de 2022
El arte, la cultura y la ciencia convergieron en el Coloquio Arte y Complejidad, organizado por el Programa Arte, Ciencia y Tecnologías, una iniciativa de la UNAM que impulsa la producción, investigación y divulgación de proyectos multi, inter y transdisciplinarios en México.
El coloquio, que ocurrió el 26 y 27 de abril en el Centro de Ciencias de la Complejidad fue inaugurado con la charla "Complejidad y cultura", a cargo de Ximena González Grandón, médica-cirujana y doctora en filosofía de las ciencias cognitivas por la UNAM. Ella resaltó la importancia de dejar de pensar en la cognición como producto únicamente del sistema nervioso central de los seres humanos, y empezar a verla como un sistema auto organizado y complejo.

Ximena González Grandón en la charla inaugural “Complejidad y cultura”.
Foto de Marco Díaz Hérnandez
González Grandón habló de la complejidad como “una propiedad que tienen ciertos sistemas, como los seres vivos, biosfera, la mente, la conciencia o la sociedad” en los que emergen características como la auto organización, que ocurre cuando surge una coordinación de los elementos de un sistema a partir las interacciones locales, tal y como se coordina una parvada o un cardumen. “Ese grupo de elementos previamente desconectados alcanzan de repente un punto crítico en el que comienza la cooperación para formar entidades superiores”, explicó.
Para que emerja la conciencia ocurren en el cerebro “complejas y paralelas asociaciones sin un control centralizado”, donde participan las partes frontal y prefrontal del cerebro, pero también los eritrocitos (un tipo de célula de la sangre), el corazón, el cuerpo, la respiración, el entorno ecológico y social. Entonces, según la especialista, “la mente no solo está en el cerebro, la mente tiene que ver con todos estos procesos auto organizados para que yo pueda tener comportamientos en el mundo, para que yo tenga posibilidades de actuar. Entonces la conciencia se vuelve encarnada, no únicamente cerebral”.
Por eso, para la investigadora el aprendizaje no puede ser visto únicamente como una función ejecutiva del cerebro, sino que -siguiendo el modelo Montessori- implica la participación activa de la persona; para que alguien aprenda algo primero lo tiene que sentir, se tiene que sentir atraído, lo tiene que percibir, atenderlo, reflexionar y, solo así, recordarlo. Las instituciones educativas y culturales deben dar lugar a esa propia búsqueda, “porque solo esa propia búsqueda va a tener resonancia en nuestros aprendizajes significativos”, dijo González Grandón.
Todos los elementos de la complejidad aterrizan en la cultura y en los procesos educativos porque hay que entender, primero, que la inteligencia se conecta permanentemente con la cultura y el contexto histórico. “No existe la mente/conciencia sin la interacción social y ecológica”.
Esto también debería repercutir en las universidades y en la producción del conocimiento. En la academia, “en la relación docente-alumno, seguimos verticalizados”, explicó González Grandón. No hay muchas oportunidades para que las personas auto organicen su propio conocimiento, ni para expresar sus conocimientos y motivaciones. Estamos construyendo “eruditos, quienes almacenan mucho conocimiento, pero que tienen poca innovación”. Por eso, dijo, se deben plantear formas de educación y cognición a partir del asombro, el cuerpo situado, los sentimientos y las emociones.
Arte y ciencia, en esfuerzos colectivos innovadores
Para conseguir el tipo de cognición de la que habló González Grandón resulta esencial el trabajo colaborativo y multidisciplinario. Y durante el Coloquio Arte y Complejidad se presentaron varios esfuerzos que se llevan a cabo en México para comprender fenómenos sociales, artísticos y científicos a partir de la interacción de profesionales de distintas perspectivas.
Uno de ellos es Arte + Ciencia, un grupo de científicos, científicas, artistas y humanistas de la UNAM que fue fundado en 2011 bajo la dirección de la doctora en filosofía de la UNAM María Antonia González Valerio, quien se dedica a la investigación y creación sobre artes, ciencias y humanidades y a pensar la academia de una manera distinta.
“El tipo de temas que abordamos no puede ser pensado de manera monodisciplinar, es decir, no hay una sola disciplina capaz de encargarse de estudiar todos los problemas que atañen nuestra contemporaneidad. La segunda razón por la cual pensamos el conocimiento de esta forma es porque estamos convencidas de que la academia no se puede quedar en los estrechos márgenes de producción y difusión del conocimiento. Producir conocimiento dentro de los cubículos de investigación tradicionales es, a mi juicio, la muerte del espíritu”, declaró González Valerio.



María Antonia González Valerio, Minerva Hernández e Itzel Palacios.
Fotos de Marco Díaz Hérnandez
Por su parte, Minerva Hernández, artista transdisciplinaria presentó Bioscénica, la compañía transdiciplinaria bajo su dirección, que crea, desarrolla y produce propuestas que conjugan artes, ciencias y tecnología, aplicadas en la escena y las artes vivas, en beneficio de públicos y comunidades diversas en México y Argentina. Actualmente trabajan en un proyecto llamado “Escópica”, el cual busca hackear el cerebro a partir de romper nuestro esquema escópico (visual), es decir, quebrar el modo de ver de una sociedad para poder introducir cuestionamientos como: ¿Por qué soñamos, reproducimos, imaginamos como vemos? ¿Por qué nos acordamos de cosas que no hemos visto? ¿Dónde se almacena la memoria? “Si se rompe este esquema escópico vamos a tener acceso a otras memorias almacenadas con otros cuerpos que miraban de otra manera”, mencionó Hernández.
Finalmente, Itzel Palacios, licenciada y maestra en artes visuales abordó las distintas estrategias de relación entre arte y ciencia. Una de ellas es instrumental, porque se utilizan herramientas de la ciencia para la realización de prácticas artísticas. Otra relación es la de explicación, cuando los artistas generan conocimiento a partir de explicar su obra, sin necesidad de otras disciplinas para justificarla. Por último, hay una relación de legitimación, y ocurre cuando a pesar de que el arte genera conocimiento, las jerarquizaciones existentes hacen que este planteamiento tome fuerza solo porque “diversas disciplinas se han encargado de legitimar dicho conocimiento”, explicó Palacios.
Arte y agroecología
El informe ‘Change and Land’ del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC), muestra que, a (IPCC), muestra que, a nivel medio global, el 34% de las emisiones de gases de efecto invernadero son debido a las prácticas agrícolas industriales. Esto significa que, si algo se debe cambiar para frenar el cambio climático, sería la agricultura. Y por eso toma relevancia la agroecología, ya que es la práctica agronómica que toma en cuenta las relaciones ecológicas que existen en el terreno y es también una alternativa para salir del modelo de la agroindustria y entrar en uno mucho más respetuoso de las interacciones ecológicas y los saberes tradicionales.
Así que durante el segundo día del seminario se llevó a cabo una sesión para hablar de la agroecología y de las estrategias artísticas (danza, voz, música, artes escénicas) mediante las cuales pueden establecerse nuevas formas de incidir en la cultura y las decisiones de la sociedad. En ella participaron Eugenio Tisselli, ingeniero informático, con maestría en artes digitales y doctorado por su investigación en el campo transdisciplinar del arte, las tecnologías digitales y las ciencias ambientales; José Miguel González Casanova, artista multidisciplinario; y Mónica Martínez, egresada de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado de la Esmeralda.
“No es que el arte le haga el trabajo a la ciencia, sino que el arte participe como actor principal en un cambio cultural que necesita suceder para que realmente podamos resolver este cúmulo tan diverso de problemas”, explicó Tisselli.
Como parte del Programa ACT (Arte, Ciencia y Tecnologías), se desarrollaron diversos proyectos que vinculaban, justamente, al arte y la agroecología: mujeres chiapanecas que reivindican la importancia del bordado a través del cual expresan su visión de

José Miguel González Casanova, Mónica Martínez y Eugenio Tisselli.
Fotos de Marco Díaz Hérnandez
la agroecología; una colectiva que realiza talleres en Yucatán para revitalizar una práctica ancestral de cultivo maya; un documental sobre polinizadores y su importancia para la ecología local; o un recetario biocultural de platillos tradicionales que se usan en el lago de Texcoco; entre otros.
Por su parte, Casanova definió el arte como “un modelo sensible de conocimiento que nos permite conocer una realidad”. Así pues, la relación entre arte y agroecología es uno de esos caminos que permite imaginar y concretar nuevas maneras de relacionarse con la tierra, desde una perspectiva que incluya diversos saberes.
De acuerdo con él, el arte crea un tipo de conocimiento con base en la experiencia particular y busca crear lenguajes a partir de la experiencia sensible. El artista consideró que se debe generar un trabajo complejo para integrar artistas y científicos en el terreno de la agroecología que sirvan como generadores de conocimientos en el contexto particular.
Mónica Martínez coincidió en que los proyectos que vinculan el arte y la agroecología permiten entender los deseos y motivaciones comunitarias para generar un cambio. “Nosotros, con el tipo de arte que hacemos, o más bien con la postura política que decidimos aceptar o asumir hace algún tiempo, pues tratar de generar esa socialización y aterrizar las gráficas y todos estos estudios en acciones simples y sencillas y emotivas”.
“Será importante contrastar la complejidad con la realidad. Los transgénicos son un ejemplo, ya que estos, a nivel teórico y experimental, pueden tener resultados interesantes, pero a la hora de ponerse en el terreno, pueden salir efectos complejos porque interactúan con sistemas sociales, ecológicos, económicos”, señaló Tisselli.
El seminario cerró con la mesa redonda titulada: Gaia, Tecnosfera, Simbiosfera, en la que participaron Jaime Lobato, artista multimedia, compositor e investigador independiente; Ary Ehrenberg, artista independiente enfocado en nuevas narrativas sensoriales y multimedia; y Raúl Rechtman, físico e investigador en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, en la que reiteraron la importancia de la conexión entre arte, ciencia y complejidad.
Ehrenberg, por ejemplo, trabaja en la percepción de los animales y su consecuente expresión estética (mimética, transparencia, metamorfosis) y explora cómo se puede entender qué se siente ser otro para ser más empáticos con otras percepciones. Lobato, por su parte, utiliza computadoras de sustrato biológico para generar arte y propone entender a la ecología como una ciencia de la complejidad crítica, como un sistema social en el que el ser humano empatice con el resto de los seres que habitan el planeta.
“Una obra de arte difícilmente se agota en sí misma como artefacto cultural, y está inevitablemente asociada a su contexto por lo que la relación de sus significados con sus significantes no agota sus posibilidades comunicativas”, dijo Lobato.
Para todos, la integración, colaboración y vínculos entre arte y ciencia no solo generan proyectos originales más allá de los límites disciplinarios, sino que pueden revelar patrones comunes, narrativas compartidas, y características de la complejidad que las unen y complementan.
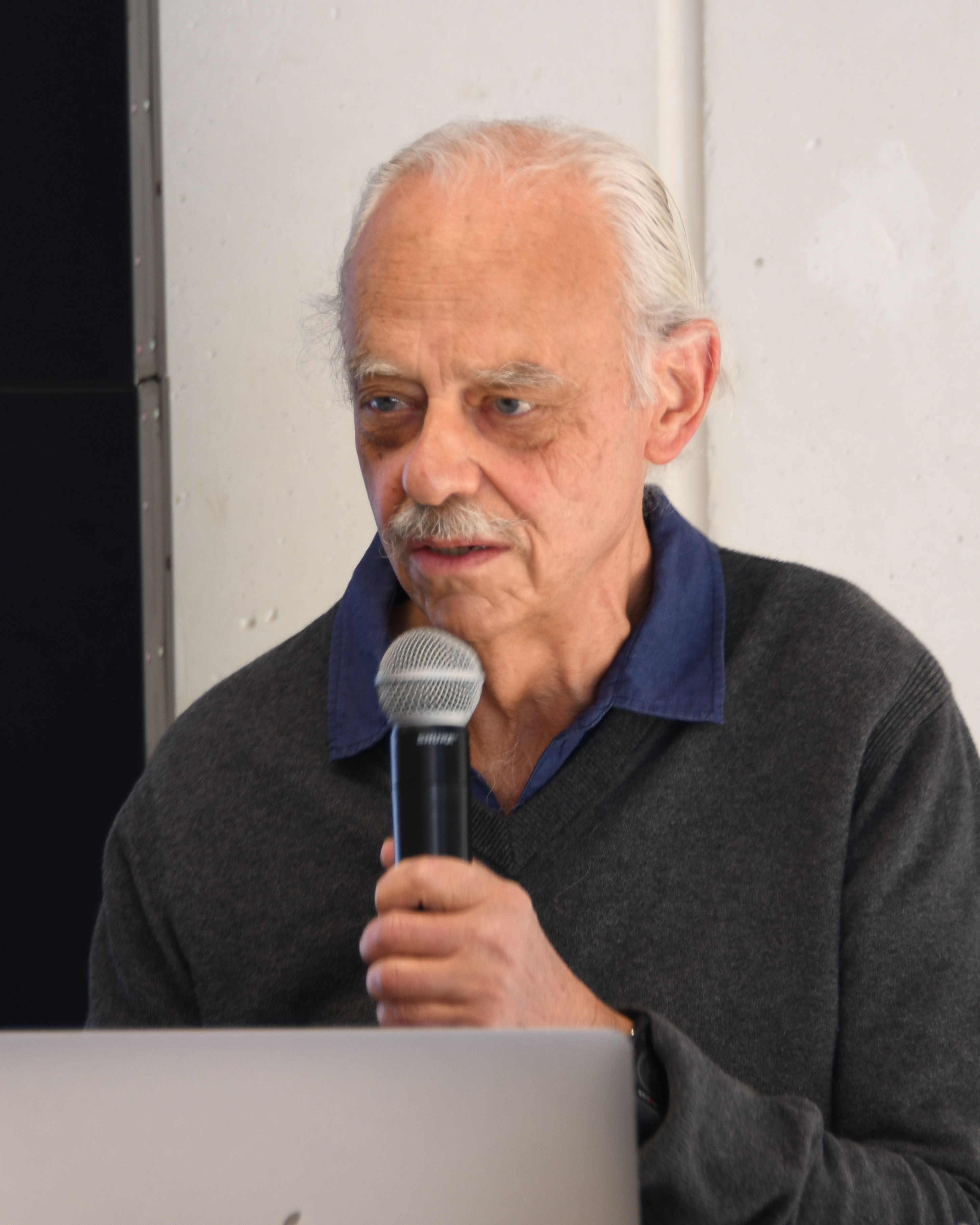

Raúl Rechtman y Ary Ehrenberg

Jaime Lobato. Fotos de Marco Díaz Hérnandez
Ligas de interés:
-
Coloquio Arte y Complejidad:
https://youtube.com/playlist?list=PL-vC4ufR8FvL0L4bSH4_LCYX-dLeUyyVh -
La Tierra viva, hipótesis Gaia:
https://medioambiente.nexos.com.mx/la-tierra-viva-hipotesis-gaia/ -
Bioscénica. Cuerpo digital y transdisciplina:
http://bioscenica.mx/ -
Arte+Ciencia. Pensamiento inmanente
https://www.artemasciencia.org/