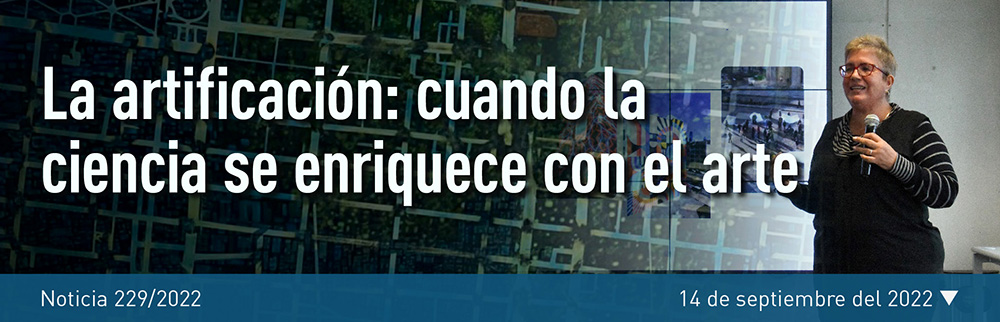
La artificación: cuando la ciencia se enriquece con el arte
La investigadora Mayra Sánchez Medina habló de la necesidad de que el arte y la ciencia establezcan relaciones horizontales.
Neri A. Torres
14 de septiembre de 2022
Aunque es un concepto poco conocido, la artificación está en todos lados: desde las marcas de lujo como Gucci o Louis Vuitton, cuando toman rasgos característicos del arte para sus diseños o la personalidad de su marca, hasta los tatuajes, cuando se usa el dibujo para plasmar diseños únicos en la piel de las personas.
La artificación es también uno de los temas de estudio Mayra Sánchez Medina, investigadora en el Instituto de Filosofía de Cuba y profesora en la Facultad de Artes Visuales de la Universidad de las Artes de Cuba (ISA) y de varias maestrías en la Universidad de la Habana.
Sánchez Medina estuvo en el Centro de Ciencias de la Complejidad (C3) de la UNAM el pasado 18 de agosto del 2022, para dictar la conferencia “Hablemos de artificación de la ciencia”, como parte del seminario “Territorios sin frontera: Música, pintura, ciencia, filosofía y complejidad”, en el que también presentaron sus obras la artista Ariadne Nenclares Pitol y la arpista Betuel Ramírez Velazco.
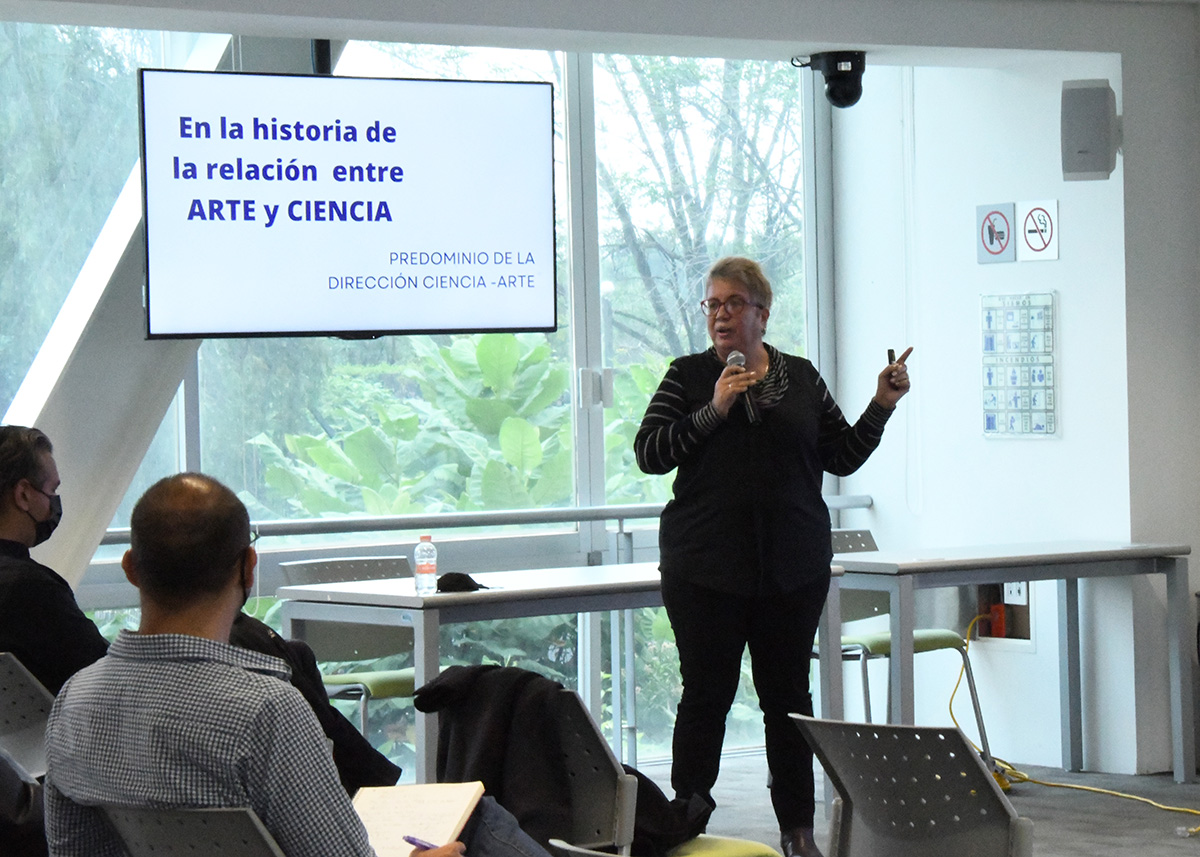
Mayra Sánchez Medina en el seminario “Territorios sin frontera” del C3 en la UNAM. Foto de Rodrigo Cruz Plaza.
La filósofa define la artificación como el proceso para transformar algo en arte o tomar elementos del arte y apropiarlos a otro campo, por ejemplo, cuando el jazz fue transcrito a nota musical o cuando se empezó a fotografiar el grafiti y se puso en libros. La acción de preparar alimentos también se puede convertir en arte culinario, pues se imprime cierta creatividad en la forma de prepararlos u ocurren rituales sociales alrededor de la preparación.
Básicamente, la artificación se trata de tomar elementos del arte y mezclarlos con otras disciplinas y actividades. De acuerdo con Sánchez Medina, este proceso tiene que cumplir el requisito de la “horizontalidad”, es decir, una metodología de la investigación que va del investigador al investigado y viceversa. Es decir, no se trata de una apropiación deliberada, sino de una relación entre los dos campos del saber que participan en el proceso de artificación.
¿Cómo se artífica la ciencia?
Para Sánchez Medina la ciencia también se artifica desde el momento en que ha necesitado de diferentes disciplinas a lo largo de la historia para poder encontrar resultados y desde que el arte ha funcionado como complemento de la ciencia para cumplir una función bidireccional en donde ambas partes sirven al campo opuesto para generar conocimiento y expresar la ciencia en arte o el arte en ciencia.
Un ejemplo son las representaciones gráficas. Cuando los resultados de una investigación son presentados por medio de imágenes -fotografías, ilustraciones, composiciones gráficas y colores- la ciencia está tomando elementos del arte para explicar fenómenos que, de otro modo, probablemente sería difícil de visibilizar. Un ejemplo fue la exhibición “Art of science”, realizada desde 2005 en la Universidad de Princeton, Nueva Jersey, que destacó el contenido estético de la labor científica como la belleza de un diagrama, el atractivo natural de una fotografía, la sensorialidad de una imagen microscópica, entre otras.

Sánchez Medina habló sobre cómo la ciencia toma elementos del arte para sus representaciones. Foto de Rodrigo Cruz Plaza.
La artificación de la ciencia se presenta como una plataforma teórico-práctica en la búsqueda de la horizontalidad en las relaciones entre arte y ciencia. “A nivel conceptual, habría que profundizar en una idea del arte con funciones epistémicas equiparables a las de la ciencia, así como en las ventajas implícitas en el ejercicio artístico”, explicó Sánchez Medina. Es decir, se debe analizar y percibir la idea de arte como un modelo de conocimiento semejante al de la ciencia, que utiliza la sensibilización, y la creatividad, como herramientas de creación.
Otro ejemplo que mencionó la especialista sobre la relación de arte y ciencia que ha llegado al terreno de la docencia es la materia de “Ciencia y Arte I” en la Facultad de Química en la UNAM. En ella, se pretende incrementar la sensibilidad de los y las estudiantes para lograr una mayor comprensión de la importancia de la cultura. También se establecen relaciones entre algunos temas de carácter científico con otros de corte artístico con el fin de impulsar el interés de los alumnos para continuar su autoformación cultural. Todo esto para crear las condiciones en donde las y los alumnos aprecien obras artísticas.
Para Medina Sánchez, el que personas no artistas aprecien el arte es una forma complementaria y crítica de ver la realidad. “El arte proporciona la comprensión de nuevas afinidades y contrastes. Establece nuevas organizaciones, así como visiones nuevas de los mundos que habitamos”.
Para la especialista, la transdisciplinariedad no es eliminar las disciplinas, sino conjugar diferentes miradas para resolver un problema, justo como ocurre en el Centro de Ciencias de la Complejidad. Sánchez Medina cree que es necesario formar grupos donde permee el problema y se resuelva en conjunto, “no por separado”. Para eso, el arte debe estar presente. “El arte tiene que aprender a levantar la autoestima para la construcción de un nuevo mundo”, concluyó.
Ligas de interés:
-
Perfil de la Mayra Sánchez Medina:
https://lafuente.buap.mx/mayra-cv -
La relación arte-ciencia y su impacto en el estatus académico del arte en la universidad:
https://lafuente.buap.mx/pdf/la-relaci%C3%B3n-arte-ciencia%C2%A0y-su-impacto-en-el-estatus-acad%C3%A9mico%C2%A0del-arte-en-la-universidad -
Ciencia y arte: es lo mismo, pero no es igual:
https://metode.es/revistas-metode/secciones/metodo-wagensberg/ciencia-y-arte-es-lo-mismo-pero-no-es-igual.html