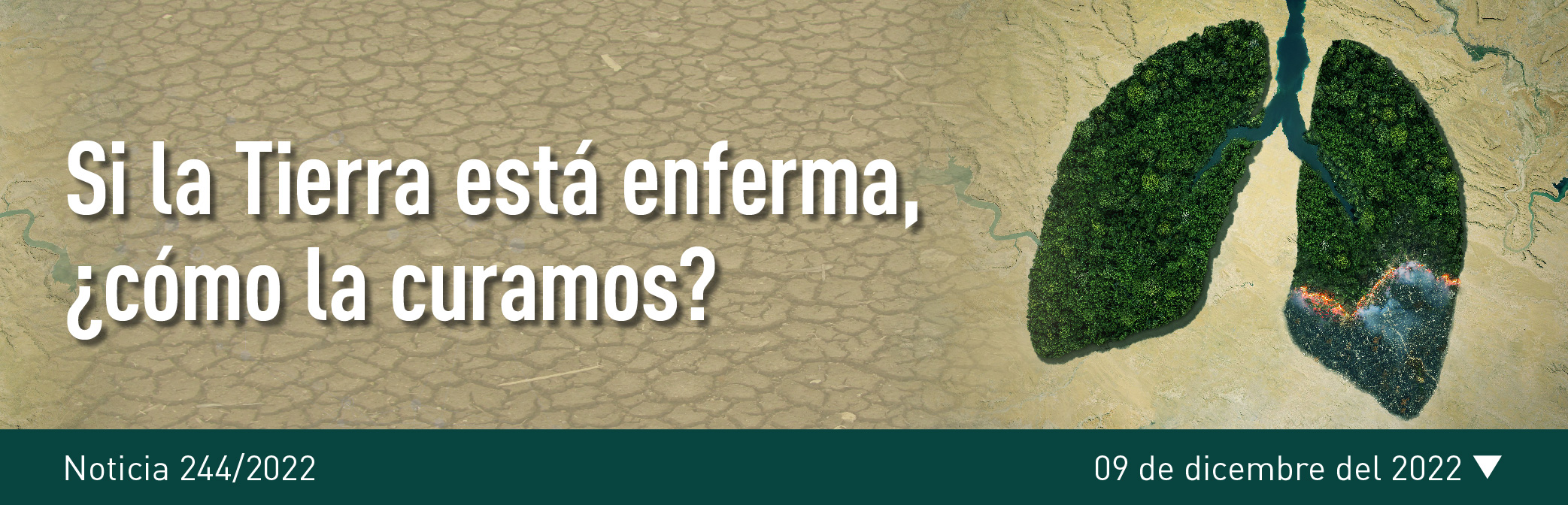
Si la Tierra está enferma, ¿cómo la curamos?
Para el especialista en política ambiental Pedro Álvarez Icaza aún estamos a tiempo para revertir la crisis ambiental en el mundo.
Maximiliano Álvarez Arellano
09 de diciembre de 2022
Si la Tierra fuera una persona, sería fácil decir que está enferma, y que solo poniendo atención a sus síntomas puede haber alguna posibilidad de recuperarse. Esa es la hipótesis que planteó el especialista ambiental Pedro Álvarez Icaza en su conferencia Sanar la Tierra o Sanarnos en la Tierra como parte del Seminario de Cuidados para la vida y el bien común, organizado por el Centro de Ciencias de la Complejidad (C3) en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) el pasado 16 de noviembre.
Álvarez Icaza tiene más de 30 años de experiencia en política ambiental y la gestión de los recursos naturales en México. Es ingeniero agrónomo de formación por la Universidad Autónoma Metropolitana (1977-1982) y egresado del programa de Líderes Ambientales del Colegio de México (LEAD) (1993-1994). Actualmente es coordinador general de Corredores y Recursos Biológicos de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO).

Pedro Álvarez Icaza
Su análisis se basa en que la Tierra es un sistema complejo, cuyo estudio debe abordarse a partir de un conocimiento previo de su estructura y funciones primordiales, como si se tratase de un paciente que está siendo diagnosticado por un médico.
Conocer su sintomatología significa adentrarse en las situaciones que han provocado directa e indirectamente el desgaste actual de los sistemas de la Tierra: litosfera, hidrosfera, biosfera y la atmósfera. Algunas de esas situaciones, por ejemplo, están relacionadas con la industria de extracción de recursos naturales de gases, metales, petróleo y agua, o con otros problemas como la deforestación masiva y la ganadería extensiva-masiva que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO, 2006), genera alrededor de 18% de gases de efecto invernadero.
Siguiendo la analogía, no basta una especialidad médica para diagnosticar a la Tierra. Como si se tratase de una enfermedad que afecta a múltiples órganos y requiere la revisión desde distintas especialidades, el estudio de la Tierra “enferma” exige profesionales de computación, matemáticas, psicología, inteligencia artificial, derecho ambiental, sociología, ecología, biología, economía, leyes, entre muchas otras, pues solo la mirada integral puede aportar un diagnóstico más riguroso.
En ese sentido, dijo el investigador, “deben de observarse, estudiarse y entenderse todos los contextos, tanto naturales como sociales, que ocurren en cada una de las regiones del mundo” e incluir el elemento tiempo, para comparar cómo lucen ahora respecto al pasado, determinar en qué estado se encuentran y predecir cómo evolucionarán.
Su sintomatología
Como cualquier médico que observa a un paciente, una de las primeras cosas que evaluará son sus pulmones. En el caso del planeta, los pulmones están realmente perturbados. El mejor ejemplo es la selva amazónica que alberga el 40% de la selva tropical que aún existe en el mundo, el 25 % de la biodiversidad terrestre y la mayor variedad de especies marinas en su extensa región de ríos caudalosos. La región amazónica se encuentra en un punto crítico debido a que predominan las malas prácticas como los incendios forestales, la ganadería intensiva, degradación forestal y, sobretodo, la deforestación que representa una pérdida cercana de 430 km² tan sólo en el primer mes del 2022, según el sistema de monitoreo de deforestación DETER-B de la Agencia Espacial Brasileña INPE, del territorio considerado por estudios científicos como la selva tropical más grande del mundo con su superficie de 5.500.000 km².
Otro elemento importante es la temperatura. Y tampoco en eso el paciente pinta bien. Aunque el objetivo es limitar el calentamiento global a 1.5 °C, en el Sexto Informe de Evaluación (AR6) del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), se demuestra que los planes actuales para abordar el cambio climático no han sido efectivos ni capaces para impedir el aumento de la temperatura media global así como las concentraciones de gases de efecto invernadero siguen al alza y han alcanzado sus niveles máximos. A mediano plazo esto desembocará en múltiples efectos adversos que afectarían directamente al 40% de la población que reside en regiones costeras como el aumento del nivel del mar o la pérdida de capacidad del planeta para producir alimentos.
Probablemente una de las zonas en donde se pueden ver los impactos de la enfermedad de la Tierra es en su superficie, su “epidermis”. Lo que muestran los mapas cartográficos de la vegetación natural como el del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) o de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) que realizaron una estimación de la superficie nacional, es que el 86% de ella está afectada por la erosión del suelo. El país ha perdido cerca del 34% de su cobertura original de bosques y selvas, según el informe del Sistema Nacional de Información Ambiental y de Recursos Naturales.

Pedro Álvarez Icaza hace una analogía de un diagnóstico con la Tierra como paciente.
La pérdida de la calidad en los suelos y el paisaje no es solo un problema de estética. Como si se tratara de un problema de piel de una persona, los problemas en la superficie de la Tierra se conectan con cambios en su estructura mucho más profundos y ocasiona desequilibrios orgánicos. Álvarez Icaza planteó que esto tiene efectos en el “sistema inmune de la Tierra”, pues se generan desequilibrios en la infraestructura y el hábitat de la biodiversidad y se pone en riesgo a numerosas especies endémicas o recursos naturales esenciales para la sobrevivencia.
Finalmente, la revisión médica también implica analizar su historia clínica en busca de fracturas. En el caso del planeta, dijo Álvarez Icaza, la analogía que mejor funciona es el “fracking”, que son fracturas hidráulicas a causa de la extracción agresiva de recursos naturales como gases y petróleo del subsuelo. Esta técnica no solo causa rupturas de las capas de suelo subterráneas, también emplea diversas sustancias químicas que son riesgosas para la salud ambiental, los suelos y los mantos acuíferos.
El ser humano y su consumo
Ver a la Tierra y su estructura de manera aislada no es suficiente: la relación que tiene el ser humano con el medio ambiente “es tan clave como la información de una historia clínica de una persona”, dijo Álvarez Icaza
Para el investigador, deben analizarse las conductas que el ser humano ha sostenido a través de la historia en su relación la naturaleza, desde la aparición de la agricultura con la apropiación de bosques y territorios vírgenes hasta la actualidad, con el desarrollo de actividades de agricultura intensiva mecanizada, como uno de los factores principales que ha acelerado el proceso del calentamiento global.
Para Álvarez Icaza el modelo de consumismo desenfrenado así como la falta de educación y ética ambiental son parte de las múltiples causas de la enfermedad que aqueja al planeta. Cuando la única base de crecimiento económico es la ganancia económica a partir del consumo a mansalva, se reducen las posibilidades de que la Tierra sane y se recuperen los servicios ambientales esenciales que nos ofrece: alimentos, suelos fértiles, captación del CO2 atmosférico, agentes polinizadores, etc.
El consumo también debe verse como un sistema complejo, pues tiene distintas implicaciones para el medio ambiente. “El metabolismo del consumo es un sistema complejo que se comporta de la siguiente manera: para generar un pedazo de carne magra de 330 gramos implica una inversión muy grande de otros elementos naturales, como 7 kilogramos de granos y más de 600 litros de agua para la alimentación del ganado, a ello se le suma la degradación del suelo provocado por su uso intensivo que equivaldría a la desaparición de 2.5 m² de selva”, explicó el investigador.
Para el especialista, hay alternativas para revertir dichos modelos. Uno de ellos es cambiar los hábitos alimenticios mediante el consumo responsable: comprar únicamente lo necesario, consumir productos ecológicos y amigables con el ambiente, adquirir alimentos de procedencia local para disminuir la circulación de productos internacionales con altos índices de huella de carbono y, sobretodo, regresar a los centros de origen de la agricultura, es decir, las regiones donde se inició el proceso de domesticación de las plantas, semillas y granos.
“Existen herramientas que pueden acercar a la humanidad a sanar, y puede bastar con la observación y conservación de los centros de origen de la agricultura (...) también generar información para los productores y consumidores que los acerque a reconocer y valorar la diversidad biológica y cultural, así como promover la producción sustentable para que alejen a las sociedades de los modelos consumistas”, concluyó.