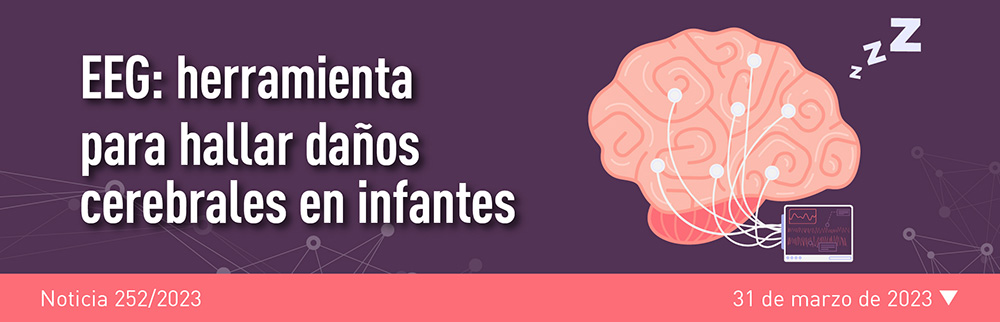
EEG: herramienta para hallar daños cerebrales en infantes
El electroencefalograma puede ser útil para diagnosticar o tratar trastornos y daños cerebrales.
Pablo R. Martínez
31 de marzo de 2023
¿Por qué es necesario un estudio de la función cerebral de los recién nacidos? ¿Se puede
saber si un recién nacido necesitará neurohabilitación u otros tratamientos tempranos?
Estas preguntas, y otras, forman parte del proyecto que lleva a cabo Lourdes Cubero Rego,
especialista en neurofisiología clínica.
Cubero Rego, quien forma parte de la Unidad de Investigación en Neurodesarrollo del
Instituto de Neurobiología (Campus Juriquilla), participó en el Seminario de Neurociencias
con una charla titulada “Caracterización del desarrollo cerebral de recién nacidos mediante
técnicas de evaluación del sueño”, el pasado 24 de febrero del 2023 en el Centro de
Ciencias de la complejidad (C3). En ella, compartió un poco acerca de un proyecto
postdoctoral que está llevando a cabo, el cual lleva por nombre “Caracterización del
desarrollo cerebral neonatal, mediante el análisis cuantitativo del EEG de sueño”.
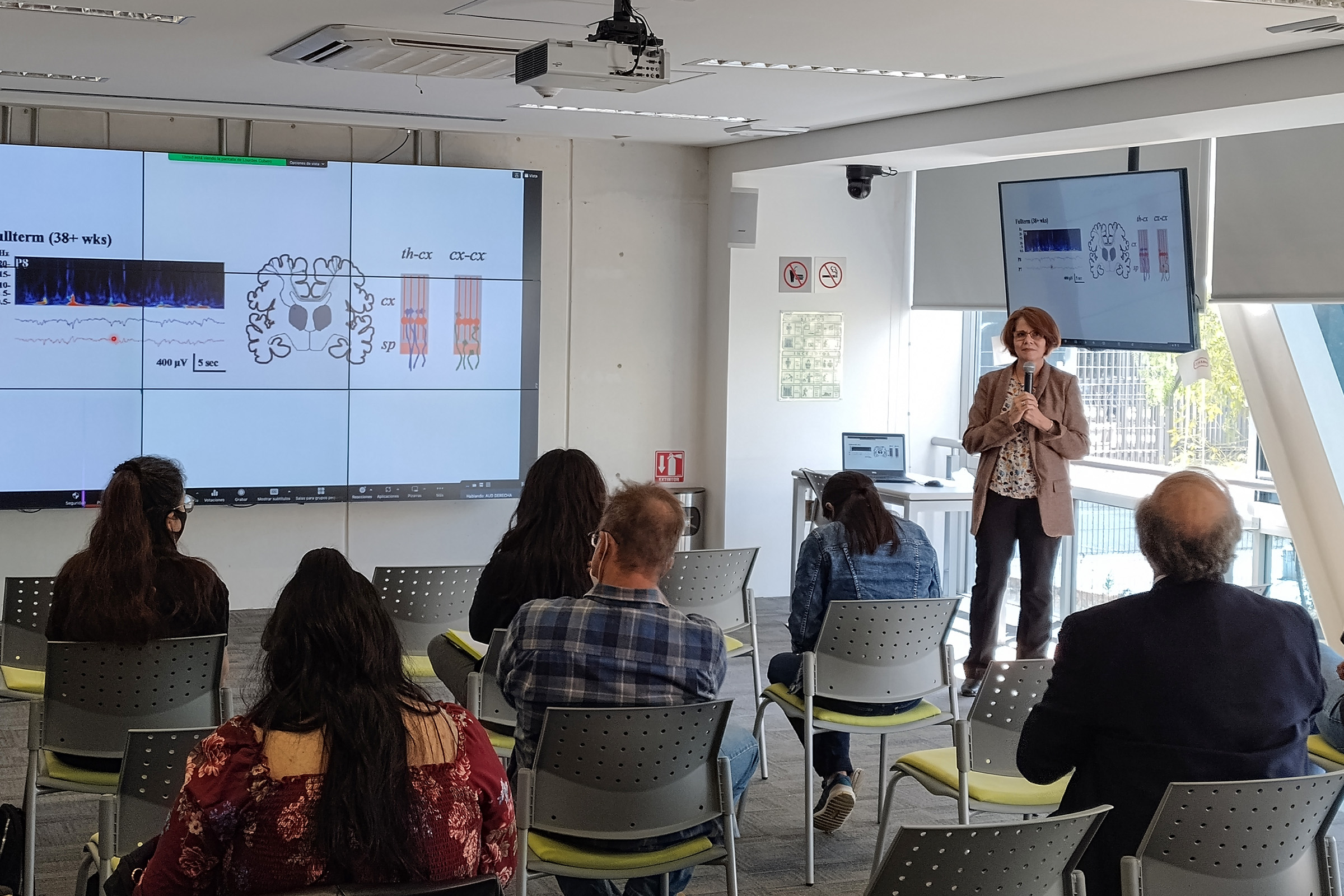 Lourdes Cubero presenta su proyecto en el seminario
de neurociencias.
Lourdes Cubero presenta su proyecto en el seminario
de neurociencias.
Foto de Pablo R. Martínez
“El electroencefalograma (EEG) es el registro de actividad eléctrica que genera el encéfalo
de manera continua, desde el nacimiento hasta el fallecimiento; este puede ser obtenido en
sujetos de cualquier edad y durante los estados de vigilia y sueño", mencionó Cubero.
El cerebro se gasta una parte de la energía metabólica en mantener los potenciales de
acción funcionando, lo que da origen a la actividad eléctrica, la cual es registrada a través
de electrodos de superficie, los cuales estarán previamente colocados en zonas específicas
del cráneo de la persona a quien se le esté realizando el electroencefalograma.
El electroencefalograma sirve para detectar cambios en la actividad cerebral, los cuales
pueden ser útiles para diagnosticar trastornos cerebrales, especialmente epilepsia u otros
trastornos convulsivos. Además, también puede ser útil para diagnosticar o tratar tumores
cerebrales, trastornos del sueño, daños cerebrales por lesiones en la cabeza, accidente
cerebrovascular, etc.
Para este estudio se hicieron las cosas diferentes a otros de la misma temática:
diferenciaron el sueño activo del sueño quieto; separaron a los niños por sus edades; no se
limitaron a dos derivaciones de EEG, pues esto dejaba con escasa información sobre cómo
se desarrolla la maduración en las regiones restantes; y no usaron las bandas clásicas del
EEG, ya que estas se describieron para adultos despiertos, por lo que serían inadecuadas
para estudiar la evolución del sueño en recién nacidos.
“Reunimos una muestra de 96 neonatos sanos: 60 niños con más de 38 semanas y 36
niños que nacieron antes de las 37 semanas”, y fueron separados en 8 grupos de 12 niños
dependiendo sus edades. “A todos se les hizo un registro de entre 60 y 90 minutos para
poder identificar las dos fases de sueño”, analizando varias derivaciones encefalográficas,
mencionó Cubero Rego.
Esto se realiza con la finalidad de describir de manera adecuada los cambios en el
desarrollo cerebral de los niños sanos para, con ello, ser capaces de evaluar el uso de
biomarcadores electroencefalográficos, los cuales se utilizan para detectar enfermedades,
por lo que serían de apoyo en el manejo clínico de los neonatos (recién nacidos) enfermos.
De hecho, un estudio publicado por BMC Medicine, menciona también que el EEG podría
usarse para detectar el autismo en los niños, ya que se halló que existen extensas
diferencias en términos de conectividad cerebral entre niños diagnosticados con trastorno
del espectro autista y niños que no presentaban este trastorno.
Es por esto que proyectos como el de la investigadora Lourdes Cubero son importantes, ya
que al conocer los rasgos electrofisiológicos normales, se puede identificar a los recién
nacidos que, por alteraciones cerebrales, se desvían del establecimiento normal de las
conexiones cerebrales y, por tanto, necesitarán neurohabilitación y otros tratamientos
tempranos, dado que el repertorio clínico del niño en estas edades es muy limitado y resulta
difícil detectar con certeza aquellos con riesgo mayor de alteraciones futuras.
Ligas de interés:
-
Perfil de la Dra. Lourdes Cubero Rego:
https://revrehabilitacion.sld.cu/index.php/reh/about/editorialTeamBio/186 -
“Caracterización del desarrollo cerebral de recién nacidos mediante técnicas de evaluación
del sueño”:
https://www.youtube.com/watch?v=rIZeJIX_ZoQ -
Seminario de neurociencias:
https://www.c3.unam.mx/seminarios/semi-neurociencias2023.html