
Desde la física y la tecnología, analizan la vida
Se necesita aprovechar las herramientas de la física para ofrecer una medicina más inteligente y personalizada.
Miguel Ramírez Fuentes
03 de abril de 2025
Durante siglos, el enfoque de salud preponderante ha sido uno reduccionista basado en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades con base en una revisión aislada y limitada de ciertas partes del cuerpo, sin embargo, la mirada desde la complejidad propone definir salud desde un enfoque integral en el que todas las partes están interconectadas.
Así la define la Organización Mundial de la Salud (OMS): “un estado de completo bienestar físico, mental y social” que va más allá de la presencia de enfermedad y para el cual es necesaria la intersección de distintas disciplinas como la física.
Ana Leonor Rivera, investigadora del Instituto de Ciencias Nucleares (ICN) y del Centro de Ciencias de la Complejidad (C3), ambos de la UNAM, es una de las físicas que se ha dedicado a establecer esos vínculos con la medicina. Y habló de sus investigaciones en el encuentro CITA (Ciencia, Innovación, Tecnología y Academia) organizado por la Academia Mexicana de Ciencias y el C3.
En este panel también participaron María Ester Brandan, investigadora en el Instituto de Física, UNAM; Ruben Fossion, investigador también del ICN; y Osbaldo Resendis, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán y secretario académico del C3. El grupo de investigadores, resaltó la importancia de la multidisciplina en el ámbito de la salud con áreas como la física, la biología y la ingeniería.
La física de la vida es una rama reciente que busca comprender cómo funciona el cuerpo humano en su entorno, incluyendo su salud fisiológica. “Queremos entender cómo son los mecanismos internos de las células, cómo funciona nuestro corazón, cómo funciona la respuesta inmune de nuestro cuerpo, cómo funciona nuestro cerebro en todos los niveles”, mencionó Rivera.
La también doctora en Ciencias Físicas de la UNAM consideró que la salud humana se puede comprender en tres estadios principales: homeostasis, alostasis y enfermedad. La primera es cuando estamos sanos, mientras que la segunda es el estado en donde el cuerpo humano busca recuperar su estabilidad ante una situación de estrés o situaciones físicas adversas; la alostasis es como una señal de alerta previa a padecer alguna enfermedad.
“El objetivo principal de nosotros como físicos de la vida es tratar de entender estos mecanismos alostáticos y dónde están los mecanismos de compensación para poder regresar al estado homeostático”, comentó.
Para entender el funcionamiento de nuestro cuerpo, el panel de especialistas destacó el estudio de los sistemas complejos como pieza clave para el desarrollo de sus investigaciones. Los sistemas complejos se componen de elementos que están entrelazados unos con otros y generan comportamientos colectivos.
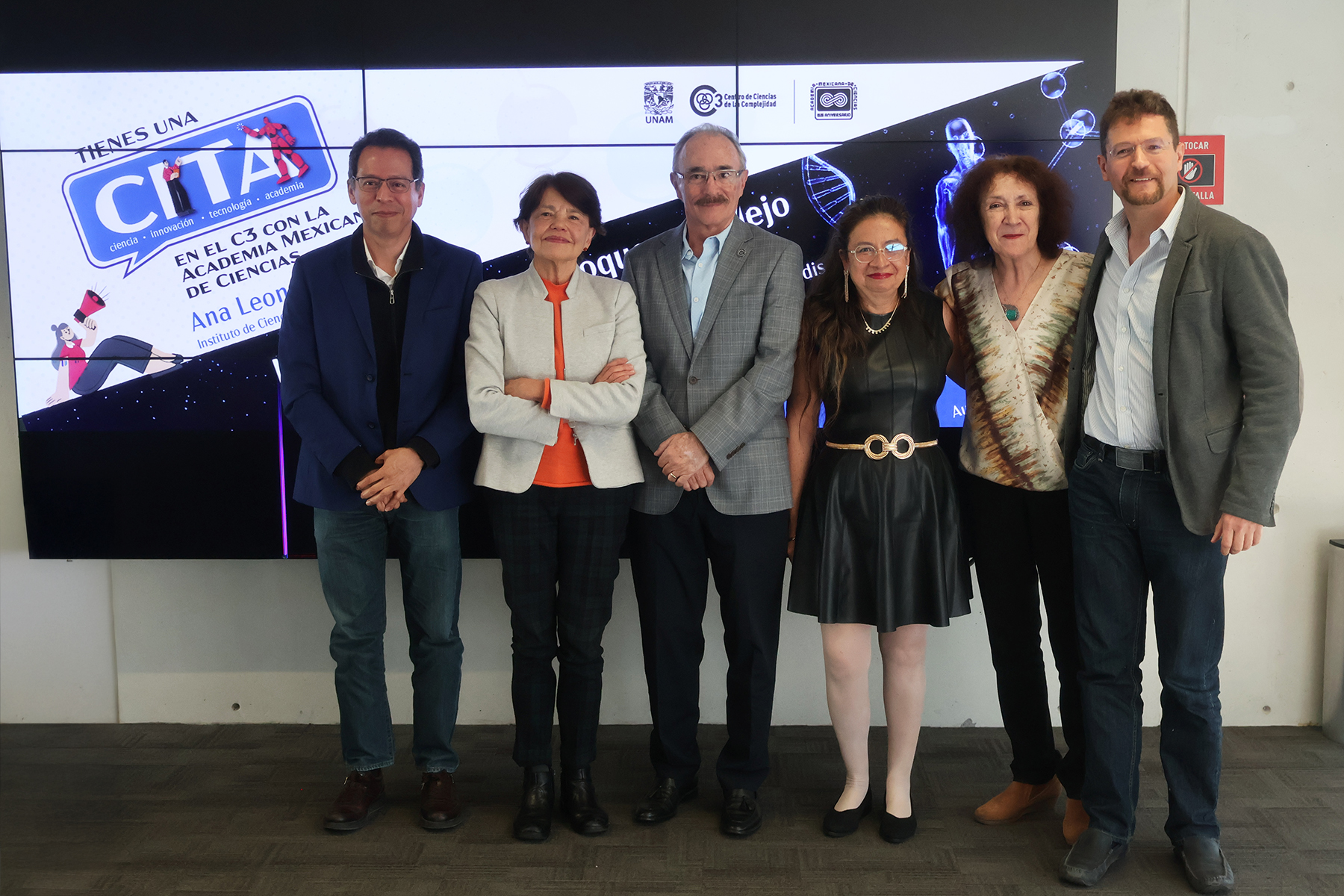
El panel también destacó los avances y la necesidad de colaboración entre la comunidad médica y científica.
Ejemplos de estos sistemas abundan en la naturaleza: un cardumen de peces, una colonia de abejas y, por supuesto, el cuerpo humano. “Los seres humanos entonces somos sistemas complejos a todas las escalas: desde la molecular hasta la escala de sociedades”, explicó Rivera.
Una característica para estudiar sistemas complejos es el tiempo y el espacio ya que éstos se autoorganizan con base en estas condiciones. Rivera mencionó que “los seres vivos son sistemas complejos en un entorno dinámico. O sea, no estamos en un entorno estático en el que todo se mantiene en el tiempo, sino que varía en función del tiempo”. En el caso de la física de la vida aplicada a la salud, algunas variables que se toman en cuenta son el peso, la edad o el sexo.
Predecir y modelar: el análisis para entender nuestro cuerpo
Durante el encuentro, Ruben Fossion presentó algunas aportaciones que ha hecho la física de la vida en la medicina preventiva. Una de sus contribuciones son las predicciones a corto y largo plazo en la detección y tratamiento de enfermedades tomando en cuenta variables como los signos vitales.
Fossion insistió que las predicciones a largo plazo, mismas que se utilizan en geriatría y cuidados paliativos, son difíciles de trabajar. “Si la predicción se hace sobre la escala de meses o años, entonces se requiere información adicional en la clínica. Se trata de incluir información sobre la funcionalidad del paciente. ¿Qué tan independientes son? ¿Puede vestirse solito o necesita apoyo con todas las actividades de la vida cotidiana?”.
El objetivo es optimizar el cómo se modelan los sistemas complejos para una mejora en los diagnósticos y tratamientos para los pacientes. “Si el cuerpo humano tiene todavía la capacidad de compensar los efectos negativos previos a la enfermedad, entonces, el médico posiblemente no lo va a detectar y el diagnóstico posiblemente no va a ser el más ideal”, apuntó el investigador.
Por su parte, Osbaldo Resendis mencionó la importancia de la biología de sistemas para la salud, específicamente el uso de la tecnología y los sistemas computacionales para modelar organismos dentro de nuestro cuerpo como la microbiota, un conjunto de bacterias y virus que nos ayudan a mantener nuestro cuerpo sano (la homeostasis, justamente).
“Esta metodología ha traído una idea de crear sistemas digitales, en particular microbiota digital; es decir, creamos una imagen en la computadora para poder analizar de manera personalizada cuáles son sus niveles funcionales de un individuo a nivel de genes, de proteínas, y de reacciones bioquímicas”, aclaró.
Resendis además señaló que el monitoreo de esta comunidad de bacterias puede dar indicios de señales tempranas para enfermedades como el cáncer de colon o la diabetes tipo 2. “Estas comunidades de bacterias han funcionado para poder tener estrategias de cómo la enfermedad va cambiando y se va registrando en el cuerpo humano”, agregó.
Los avances desde la formación
El progreso de estas contribuciones se debe en parte al impacto de la profesionalización en esta área, tal como es el caso de la Maestría en Física Médica impartida como parte del Posgrado de Ciencias Físicas de la UNAM. María Ester Brandan, quien ha sido su creadora y coordinadora en sus 27 años de existencia, destacó los avances de la formación de físicos médicos derivados de este programa.
A lo largo de la maestría, los estudiantes tienen entrenamiento clínico y un acercamiento a las distintas áreas de una clínica para así apoyar en el servicio de tratamiento y diagnóstico de enfermedades.
“No solo basta con saber física y conocer de manera quizás teórica o en principio las aplicaciones, sino que hay que saber mucho de reglamentación de protocolos de rigor y de experiencia clínica”, declaró Brendan.
Hasta ahora, la maestría lleva casi 200 graduados con trabajos relacionados con un amplio espectro temático, como la radioterapia, los rayos X o la física biológica. La investigadora del Instituto de Física de la UNAM señaló también que este tipo de programas enseña a los futuros graduados a identificar problemas y formular estrategias “para que estén preparados a enfrentarse a situaciones nuevas a tecnología con este aporte fundamental que proviene de venir de una columna que es complementaria a la del físico”.
Con un diálogo multidisciplinario, avances tecnológicos y una formación de calidad para futuros profesionales, los especialistas ponentes en esta CITA coincidieron en que la atención a la salud podrá mejorar en términos de prevención y atención cada vez más personalizada a las necesidades de las personas.

Ana Leonor Rivera explicó los sistemas complejos como una forma de entender el cuerpo humano.
Ligas de interés:
-
● Resendis Lab:
https://resendislab.github.io/
● Maestría en Física Médica UNAM:
https://www.posgrado.unam.mx/programa/ciencias-fisica-medica-maestria/
● Video de la exposición en el C3: